La Tierra permanece.
Mientras huía de la fatiga pandémica y buscaba locales en donde firmar mis novelas para cuando se acabe la presente pandemia, me hice con un ejemplar de La Tierra permanece, una novela clásica de ciencia ficción escrita por George R. Stewart y publicada en 1949. En esta entrada os contaré mis impresiones sobre este clásico de la ciencia ficción, que describe cómo evoluciona el mundo después del fin de nuestra civilización.
Este libro cuenta la vida de Isherwood Willians, un joven geógrafo que, al volver de un trabajo de campo en unas apartadas y aisladas montañas, se enfrenta con que una aplastante mayoría de la población mundial ha sido drásticamente diezmada por una plaga pandémica. Estamos, pues, ante uno de los primeros relatos ambientados en un mundo postapocalíptico, que proliferaron como setas desde la segunda mitad del siglo XX, con motivo de la amenaza fantasma de un holocausto nuclear global.
Después de todo lo que hemos vivido en el último año, se podría afirmar que esta novela ya no es de ciencia ficción, sino más bien un drama. De hecho, cabe destacar que muchos de los datos que se cuenta sobre esta pandemia ficticia son los mismos que se han mencionado en los medios de comunicación, cosas como las epidemias que exterminan grupos superpoblados de animales, los posibles orígenes del patógeno (zoonosis, mutación o experimento militar), o que los medios de transporte aéreos contribuyeron a expandir la enfermedad hasta el último rincón del mundo. En efecto, son argumentos que ya se manejaban hace más de 70 años. Así que si alguien os dice que lo del Covid-19 no se veía venir, no sabe de lo que habla. También me ha resultado terapéutico leer todo esto para relativizar la situación actual. Si creen ustedes que, hoy en día, hay dificultades económicas por culpa del confinamiento causado por la pandemia, en este libro se explica que la recuperación económica no habría sido viable si hubiera muerto mucha más gente. O si no, ¿quién habría vuelto a los bares, a los cines o a los teatros? ¿Quién habría ido a trabajar, si casi todos los empleados y clientes están muertos?
El tema de la plaga queda zanjado en el primer capítulo. Es entonces cuando la novela empieza de verdad, describiendo las tribulaciones de Isherwood (que a partir de ahora llamaré Ish) en un mundo carente de seres humanos. Lo primero, con martillo de minero en mano, vuelve a la casa de sus padres, con vistas a la bahía de San Francisco. En esta ciudad se encuentra con los primeros supervivientes, los cuales, aunque han sobrevivido a la plaga, están aquejados por un síndrome de estrés postraumático. Los encuentra tan desorientados, que Ish decide, por el momento, no aliarse con nadie. Después, realiza un viaje de ida y vuelta a Nueva York, recorriendo el país por carreteras desiertas y repostando, gratis y a golpe de martillo, en las gasolineras abandonadas. Es una travesía en donde se topa con más individuos aislados y comprueba cómo la naturaleza se va imponiendo sobre las estructuras dejadas por la desaparecida civilización. De vuelta a su casa, no tarda en quedarse sin corriente eléctrica, debido al progresivo deterioro que afecta a las centrales de energía, carentes de supervisión humana. Es entonces, al empezar esta Era de la Oscuridad, cuando se pone a fundar una comunidad, una Tribu, junto con una mujer mulata y unos pocos supervivientes que se van uniendo a ellos.
Es un apocalipsis que me parece algo ablandado. Para empezar, se dice que la humanidad se ha ido de una manera digna, que es lo que Ish lee en el último periódico que se ha editado. No soy capaz de imaginarme un hospital colapsado por una pandemia tan mortal sin una violenta turba de gente alrededor, dejándose llevar por el pánico. Apenas encuentra cadáveres, ya sea porque Ish no se acerca a los hospitales o a los templos, o porque los cuerpos no tardan en ser devorados por carroñeros ocasionales. Tampoco aparece en esta novela el típico ca**ón hijop**a que suele salir en este tipo de relatos, que pretende ser un gran líder y termina siendo un tirano de tres al cuarto, si antes no se le para los pies. Quería destacar que Ish tiene el hábito de fumar, otro indicativo de que la novela es de 1949. Obviamente, carece de miedo de morir de cáncer de pulmón, en un mundo en donde no encontrará ni a un solo médico con vida. Pero cuando Ish prevé que la munición y las cerillas pueden agotarse de las ruinas de las tiendas y los centros comerciales, me sorprende que no tema que los cigarrillos también desaparezcan.
Otro dato que indica que esta novela es de 1949, es que se ha escrito antes de la revolución de los polímeros, coloquialmente denominados plásticos. Estos elementos tardarían siglos en ser degradados en un mundo carente de humanos. Por no hablar de las centrales nucleares, las cuales, lejos de seguir manteniendo la corriente eléctrica, podrían convertirse en bombas sucias de relojería; pero esto ya sería pasto para otras distopias postapocalípticas.
Los años pasan y la comunidad crece gracias a un ansia por tener hijos que se apoderó de los fundadores de la Tribu. El caso es que, veinte años después, por causa del repentino corte permanente del agua corriente, se inicia una serie de acontecimientos que terminarán por afectar a la Tribu y al propio Ish de una manera fatal.
Esta parte es la que más me ha impresionado, porque se describe cómo Ish se percata de que, en la nueva generación de la Tribu, han surgido, sin comerlo ni beberlo, nuevos tabúes y prácticas supersticiosas. En concreto, los niños han mitificado su martillo, como si fuera un fetiche cargado de poderes divinos. Lo que no estaría tan mal, si no fuera porque viene aparejado con una degradación transgeneracional del conocimiento científico. Al ser el erudito de la Tribu, Ish intenta dar clases a los niños, para que al menos aprendan a leer, escribir y manejar nociones básicas de aritmética. Pero los chavales están más interesados en jugar en el campo, fintar a los toros o ir de caza. Es una actitud desenfada que Ish no es capaz de combatir o anular. Al final, no le queda otra opción que rendirse con las clases y tratar de educarlos de otra manera. Fue así como les enseñó a fabricarse arcos y flechas, para cuando llegara el inevitable día en que por fin se agotaran las municiones para las armas de fuego.
¿Y por qué esta parte me ha impresionado tanto? Porque este fenómeno, el de pérdida del conocimiento científico en la siguiente generación, lo estoy viendo hoy en día. Si no me creen, fíjense en la cantidad de gente que actualmente piensa que la Tierra es plana. Y ojo, que me parece que no hay nada malo en que se crea que la Tierra es plana, pero el asunto es mucho más grave cuando se trata de negar la existencia del patógeno del Covid-19, o dudar de la efectividad de sus vacunas y de otras tantas enfermedades. En estos casos, es más que evidente que la ignorancia, o la ilusión del conocimiento, puede matar. Es más, desde que empezó esta pesadilla de la pandemia, se ha afianzado mi vocación de novelista que usa sus obras para divulgar datos científicos. Porque este tema, el de la degradación transgeneracional del conocimiento científico, aparece en las novelas que ya están publicadas. Por ejemplo, en El Heraldo del Caos, el protagonista vive en una sociedad medieval que ignora sus orígenes interestelares. En La odisea de Tashiko, es la propia protagonista la que se niega a acumular nuevos conocimientos, porque tiene la fortuna de vivir en una sociedad utópica en donde se lo dan todo hecho. Y tres cuartos de lo mismo sucede con los habitantes de La colonia infernal. Parece que, por mucho que progresemos tecnológicamente, seguiremos arrastrando las supersticiones de nuestros antepasados o, incluso, creando otras nuevas. ¿O es que soy el único que sorprende cuando, al oír en los medios de hablar de los derechos civiles de las mujeres, se estén diciendo las mismas barbaridades sexistas que cuando yo iba al instituto? ¡Son los mismos argumentos sexistas! Encuentro, con preocupación, que la mentalidad masculina apenas ha cambiado en los últimos veinte años.
Pero volvamos con La Tierra permanece. Los años vuelven a pasar. Veinte, treinta, cuarenta. No se sabe, porque Ish dejó de contarlos. Al ser el miembro más joven del grupo fundador de la Tribu, resultó ser el último en morir de viejo. Tuvo tiempo para comprobar cómo las nuevas supersticiones se han impuesto. Las nuevas generaciones le llaman el último norteamericano, pero este término es, para los chavales, mucho más que un gentilicio. Creen que los norteamericanos son poco menos que semidioses, porque fueron los que han construido los viejos edificios, y cuidan del anciano Ish porque lo toman por una suerte de oráculo de un poder superior. Así pues, Ish encuentra el final de sus días, tras huir de un fulminante incendio, en las ruinas del puente de San Francisco, rodeado por bisnietos y amigos de estos últimos, los cuales, al adaptarse a este planeta carente de civilización humana, terminaron por emular a los indios americanos, que construyen sus armas y equipos con material reciclado.
Porque como dicta cierto versículo de la Biblia: Generación va, generación viene, mas la Tierra permanece.
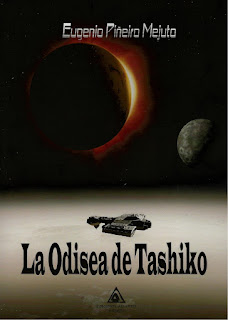


Comentarios
Publicar un comentario